Cátedra en Rafaela
En el marco de la Maestría en Negocios Internacionales que dicta la sede San Rafaela de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, el politólogo Gerardo Girón y el economista Gonzalo Tordini, miembros del CLEPEC (Centro Latrinoamericano de Estudios de Política y Economía de China), dictaron una Cátedra Abierta sobre China.
En Leer más, la entrevista que les hizo el Diario Castellanos.
– GERARDO GIRÓN Y NICOLÁS TORDINI
“China es consciente de su demanda y no perdona un incumplimiento”
– En primer término, ¿qué sensaciones les genera el hecho de llevar adelante esta cátedra, pero en el marco de una Maestría que se relaciona muchísimo con sus profesiones?
– Nos parece muy importante que la Universidad preste atención a temas tan relevantes como es China, sobre todo en una Maestría vinculada a los negocios internacionales y a gente que está en el campo de trabajo vinculándose muchas veces de manera primaria o secundaria con el gigante asiático. Que la Maestría en sí tome dimensión de la posición y la importancia de China en materia política, económica y cultural a nivel mundial, y desarrolle una cátedra solamente para este tema desde todos sus aspectos, es trascendental. Y también es valioso que la Universidad abra la puerta a que sus maestrandos puedan adentrarse un poco a lo que representa China, que es enorme y con muchísimo contenido para indagar. Uno siempre está aprendiendo sobre China, porque se puede pensar que se sabe mucho sobre el país, pero es apenas un porcentaje. Y es una oportunidad de empezar a articular un trabajo para que nuestros cuadros, en este caso empresariales, puedan estar mejor preparados para negociar y para establecer términos de intercambios en una relación que es por definición, asimétrica: China es enorme y nosotros un país muy chico que está además, muy lejos.
– Y para que esa relación, más allá de ser asimétrica, pueda tener un mínimo de éxito hay que considerar muchos aspectos comerciales pero fundamentalmente culturales, ¿verdad?
– China tiene la trayectoria histórica más larga del mundo en términos de negociaciones y son los más hábiles en inserción global, en economía y comercio. Por eso de nuestro lado tenemos que estar preparados para negociar, conocer sus técnicas, sus modos de comportamiento, los factores políticos y culturales que los llevaron a tener una determinada forma de concebir el mundo. Hay una brecha cultural importante pero también una historia diferente en ambas regiones: nosotros tenemos 200 años de experiencia contra 4.000 años.
– ¿Cómo están las relaciones entre ambos países en la actualidad?
– Las relaciones entre Argentina y China crecieron muchísimo desde el 2003 al 2015, Arrgentina pasó de ser una asociación estratégica a ser una asociación estratégica integral, lo que implica una evolución en términos de la diplomacia china en el status diplomático. A partir del cambio de Gobierno, si bien en China hubo mucha expectativa sobre la apertura del mercado argentino, como fue leído por mucho de los intelectuales chinos, la realidad es que al día de hoy la mayoría de las obras chinas están paradas. Y esto es fundamentalmente porque la ‘punta de lanza’ de la obra y la inversión china, que son las represas hidroeléctricas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, hoy llamadas ‘Represas Patagonia’, están paradas. Entonces eso configuró un cambio muy importante, a partir del cual los chinos están tratando de reacomodar, y Argentina también. Tal vez el cambio más positivo haya sido la designación de Diego Ramiro Guelar como embajador, con las características políticas que nuestro país necesitaba y que está trabajando mucho. Pero la realidad es que hoy la mayoría de las obras de infraestructura chinas están paralizadas, por no decir todas.
– ¿Esto puede atentar contra la cuestión comercial, y principalmente contra el desafío de una pyme de llegar al mercado chino?
– Son planos distintos, creemos. Indudablemente que hay preocupación en el Gobierno chino, ya se han reunido Macri con Xi Jinping en dos oportunidades y lo volverán a hacer para seguir trabajando con todo lo referido a la revisión y la corrección de algunos contratos. Pero los chinos son pacientes, y creemos que esta situación nos perjudica más a nosotros que a ellos, porque es Argentina la que necesita obra pública, obras de infraestructura a gran escala y obras de energía.
– Así como en población son enormes, consecuentemente su demanda de productos es enorme. ¿Qué pasa con una pequeña o mediana empresa que desea vender a China pero quizás no logra cubrir esa? ¿Asociarse es la mejor alternativa?
– Siempre se dice que si los chinos compran una lapicera por persona, tenemos que estar todos los argentinos fabricando lapiceras (risas). Por eso creemos que una pyme tiene primero que pensar a qué lugar geográfico específico apuntará, porque China es un mundo en sí mismo y cada región tiene muchas diferencias económicas y poblacionales con el resto. Por otro lado, los chinos cuando quieren comprar algo piden una muestra mínima. Si a partir de allí les gustó, si se hizo una relación, y principalmente si ven un negocio a futuro, van a hacer un pedido grande. Y si la pyme no lo puede cumplir, no volverán a insistir o bajar la cantidad del pedido. La empresa debe saber que ante la demanda debe cumplir sí o sí porque no hay mucho margen. Por eso es importante primero que la pyme argentina se asocie con un par chino, que conozca el mercado y la situación de las provincias, algo que en determinados casos es hasta una condición para establecer un negocio. China es consciente de su poder de demandar y no van a perdonar un incumplimiento por la no capacidad productiva.
– Las políticas actuales en Argentina, ¿favorecen esa situación?
– En principio, no. Hay una ausencia de políticas para las pymes en nuestro país, y eso lógicamente va en desmedro. ¿Es posible? Por supuesto que sí, hay muchas experiencias sobre todo en los consorcios. Por ejemplo, Chile tiene muchos consorcios y el año pasado exportó el 80% de sus cerezas a China en un consorcio nacional. Es decir, hay casos latinoamericanos exitosos, que han logrado penetrar en el mercado chino, cumplir las normas sanitarias y poder ingresar haciendo cadenas productivas y asociándose. Tratando, también, de ser un poco más competitivos. Hoy en Argentina esa política no está, y ahí tenemos un punto en contra. Incluso regionalmente nos podemos integrar a una cadena de valor. Cuando China pida un producto terminado, que este sea integrado regionalmente, fabricándose partes en distintos países y así cumplir con la demanda, puede ser una opción muy interesante.
– ¿Qué sucede con el famoso “ingreso de productos chinos” contra los cuales la industria argentina no puede competir?
– Es necesario articular una política más integral. Si no hay política industrial o la industria está sufriendo, lógicamente. Para la opinión pública es más fácil decir que es ‘producto chino’ el que ingresa, pero actualmente el problema lo estamos teniendo con la importación de Brasil y con productos de industria brasilera que ingresan y dañan sectores muy sensibles de nuestra economía. Lógicamente la realidad es diferente en determinados sectores. Por ejemplo, el sector del calzado con cuero se pudo acomodar mejor porque ya compraba la materia prima en China, entonces hoy los productores si hay una apertura indiscriminada de las importaciones están mejor cubiertos que otras ramas. Pero en contrapartida el sector textil seguramente va a sufrir, porque lo que vale hacer una camiseta deportiva en China, en Tailandia, en Singapur o en Malasia, no tiene forma de competir con lo que se puede hacer en Argentina. Por eso insisto en la necesidad de una política industrial fuerte, concreta y clara que pueda ordenar todo ese conjunto. Una vez que eso exista, comprar un producto chino desde tu casa no va a afectar a la economía nacional.


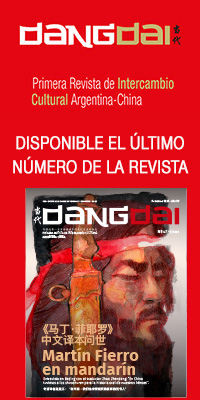




PUBLICAR COMENTARIOS