Diplomáticos y académicos debatieron sobre China
La comunión entre el Estado y la academia para los temas estratégicos (faltaría un tercer elemento, el sector privado, pero Argentina es un caso extraño en cuanto a poder generar una “burguesía” que se precie de tal) fue ayer un elemento auspicioso de un seminario que, en la Cancillería, reunió a académicos y diplomáticos, recibidos o en formación. El Instituto del Servicio Exterior de la Nación y las universidades de La Plata -a través de su Instituto de Relaciones Internacionales- y del Salvador -a través de su Escuela de Estudios Orientales- organizaron una jornada para hacer un balance y evaluar las perspectivas de las relaciones entre Argentina y la República Popular China. Entre otros, hablaron Carola Ramón-Berjano, sobre las oportunidades comerciales de nuestro país; Jorge Malena, desmenuzando de qué se trata el estatus de “relación estratégica integral” que firmaron ambos países, en el contexto de los vericuetos de la política exterior china, y Francesca Staiano, en una muy interesante descripción del derecho chino positivo y el consuetudinario, que debe conocerse a la hora de hacer negocios y relaciones en general con el pueblo chino.
Abrieron el seminario el director del Instituto de los diplomáticos, Juan Valle Raleigh; el director del IRI de la UNLP, Norberto Consani, y por la USAL su director de posgrados, el embajador Miguel Velloso.
Ramón-Berjano, del CARI, planteó las oportunidades y amenazas del vínculo bilateral, pero hizo hincapié en la chance que se abre para Argentina y sus empresas en el mercado chino. Entre las fortalezas de la relación citó la complementariedad de sus economías, el nivel alcanzado por su intercambio comercial o el hecho dispar de sus patrimonios en tierras arables, además de no haber tenido conflictos mutuos y ser, ambos países, considerados en desarrollo, con una agenda en común. Entre las debilidades, la conocida dependencia de la oferta exportable argentina en el complejo sojero y pocos otros productos (tabaco, lacto suero), pero en una alta concentración que no sólo abarca bienes sino actores: apenas una decena y media de empresas (cerealeras) abarca casi 90% de las exportaciones argentinas a China. En cambio la República Popular, además de que 99 por ciento de sus ventas son manufacturas, tiene 3.000 empresas que nos venden, en un abanico más diversificado (157 posiciones arancelarias, contra 125 de Argentina).
Argentina tiene, sin embargo, según la economista, grandes chances porque el comercio bilateral sólo representa 0,36% del comercio total de China, cuyas clases medias y urbanización crecientes auguran (de hecho ya pasa cada año) mayores niveles y diversificación de consumo. Ahí, vino, leche, carnes, pescado o mariscos congelados, caballos para polo o exportaciones no tradicionales (recepción de turismo) y otros productos dan la posibilidad de que se vendan más cantidades y más productos y se instale “marca argentina”. Algunos de esos productos ya lo están logrando.
Malena, de la USAL, dijo que China tiene 14 categorías en sus asociaciones con países, que en el caso argentino pasó de “estratégica” (2004, intercambios de viajes de Néstor Kirchner y de Hu Jintao) a “estratégica integral” (en la reciente visita de Xi Jinping a Argentina, hace dos meses). El académico hizo una minuciosa radiografía de las categorías chinas, para nada simples, entre asociaciones, cooperativas, estratégicas e integrales, pero además subdivisiones en amistosas, importantes, tradicionales, de mutuo beneficio… catorce en total, que acaso provengan de la vieja herencia imperial y de las relaciones del poder central con los reinos que se asociaban.
En cualquier caso, asociación estratégica integral (AEI) es la segunda más importante, y la tienen países latinoamericanos como Venezuela, Brasil, Chile, Perú o México y la Unión Europea y varios de sus socios. Ahora la tiene también Argentina. El estatus más alto, el que sigue, “socio cooperativo integral”, sólo lo tienen Rusia y también Tailandia, Camboya, Vietnam, Laos y Paquistán, por razones geopolíticas y el mundo de entrelazamientos que hay en el Mar de China. Las dos categorías inferiores son “socios cooperativos” y “socios estratégicos” a secas, donde hay desde países chicos como Jamaica o Fijo hasta grandes economías como Alemania o Surcorea.
La AEI con Argentina, dijo el expositor, supone objetivos de países en desarrollo y de un sistema internacional más justo, lo que se lee como una crítica al mundo unipolar.
Considera asimismo que se consolidó la confianza mutua y se lograron resultados fructíferos desde 2004 (por eso se sube una categoría) y hay una mención explícita a la autonomía y la independencia (para leer entre líneas: se rechaza el concepto de colonialismo que algunos analistas adjudican a la relación). Los temas de los acuerdos abarcan infraestructura, cooperación financiera (ya está operativo el swap de monedas entre bancos centrales, por ejemplo), comercio e integración industrial (se mencionan 13 sectores específicos, de amplio espectro) y coordinación y cooperación en la reforma del sistema de Naciones Unidas y en la relación China-América Latina. Cultura, educación y Defensa fueron otras áreas destacadas por Malena, áreas que habilitarán intercambios y becas de conocimiento mutuo. También destacó que habrá una Comisión Binacional y un Diálogo Estratégico de Cooperación y Coordinación entre Buenos Aires y Beijing.
“Por la AEI China reconoce en Argentina un estatus de poder medio en el sistema mundial. Desde 1972, cuando se establecieron relaciones diplomáticas, la política nunca fue obstáculo para ir profundizando la relación, con gobiernos militares y democráticos aquí (y de estos últimos, de diferentes signos) y con períodos maoísta y de reforma y apertura allá. Se ha construido una relación realista, flexible y orientada a la consecución de objetivos nacionales”, concluyó el académico.
Staiano, de la Universidad de la Sapienza di Roma e investigadora del Instituto Confucio y del IRI en la UNLP, brindó un muy interesante panorama del derecho chino, con sus dos espacios clave: el Li y el Fa. El primero, de raigambre confuciana, apunta a la virtud y a otros valores no escritos, al derecho consuetudinario, a las virtudes de los hombres y de los gobernantes, donde las obligaciones pesan más que los derechos (al revés que en Occidente), y dentro de éstos, pesan más los colectivos que los individuales (otra diferencia). (En toda Asia oriental, dijo, desde 1993 en la conferencia de Bangkok, se consolidó la idea de Valores Asiáticos, que propugnan la armonía y los derechos colectivos) En tanto, el Fa surgió dos siglos después de Confucio, en el siglo III a C, con la escuela de los Juristas, y apunta al derecho positivo, reglamentado: leyes y normas escritas. Hoy todavía conviven en China, con un Fa más volcado al derecho penal y un Li aún presente en derecho civil o comercial, de reglas no escritas, aunque esta división no es estricta, más bien conviven en la concepción del derecho que tienen los chinos.
Las reformas recientes en la República Popular, dijo la estudiosa italiana, hicieron que China debiera adoptar normas más “reconocibles” en Occidente, relacionadas a su ingreso a la OMC en 2001, al tema patente y propiedad o cambios como, entre los más importantes, el de 1982 en la última reforma constitucional, proclamando la modernización del socialismo; en 1988 la legitimación de la propiedad privada y la posibilidad de renta sobre la tierra; el “estado de derecho” instalado en 1999, pero un estado basado en la ley socialista, y los cambios de 2004 sobre propiedad privada inviolable (aunque con más límites que en Occidente, por ejemplo de 70 años en caso de herencia) y de un Estado que garantiza y protege los “intereses de las personas”, o sea los derechos humanos.
Eduardo Ablin, del ISEN-CEPI, y otros diplomáticos y académicos fueron también parte de las ponencias y el debate posterior, donde más que nada hubo coincidencia en alentar un mayor intercambio entre la política pública y el aporte académico.


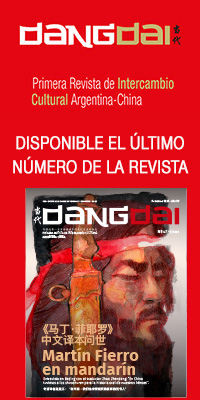
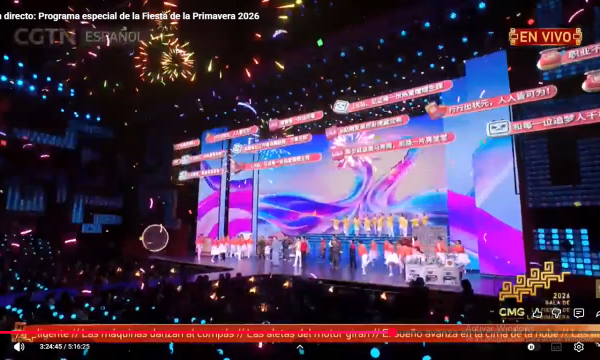
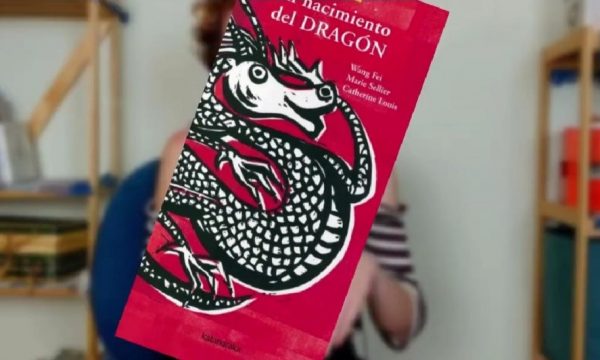

PUBLICAR COMENTARIOS