Las “multis” que llegan desde Oriente
Adrián Poggio, subgerente de Recursos Humanos para Argentina, Paraguay y Uruguay de la empresa china Huawei, firma líder en el mercado de telecomunicaciones de última generación, en especial en dispositivos para acceso a internet desde celulares y computadoras, cuenta en el número 5 de la Revista Dang Dai, de reciente aparición, la experiencia de las empresas chinas en Argentina. Habla de las diferencias con multinacionales occidentales, del factor cultural en el mundo de los negocios y de un fenómeno que crece día a día de la mano del mayor intercambio económico entre Argentina y China. También opina Carlos Moneta, de la Untref, que acaba de sacar un libro integral sobre el desembarco de las multis asiáticas en nuestra región. En Leer Más, las dos entrevistas.
Huawei es un líder indiscutido en el mercado de telecomunicaciones de última generación, en especial en dispositivos para acceso a internet desde celulares y computadoras. En el mundo factura más de 20 mil millones de dólares al año y está en Argentina desde 2001, uno de sus primeros destinos en Latinoamérica, con unos 400 empleados y fuertes inversiones en Tierra del Fuego. Según su subgerente de Recursos Humanos para nuestro país, Paraguay y Uruguay, Adrián Poggio, éste es “un gran y muy apetecible mercado en todo sentido -tecnológico, agropecuario, comercial. Hay mucho por hacer y crecer. Inclusive para establecerse y expandirse por el Cono Sur”. Para Poggio, “todos los mercados tienen pros y contras, y las empresas, chinas o no, los sopesan, pero Argentina tiene ventajas. Conocí colegas que, hecha su experiencia aquí, migraron y quieren volver, extrañan la calidad de vida, la forma de las ciudades o de cómo es el argentino, abierto, sociable, acogedor para el extranjero. Se genera –dice- una reciprocidad importante para hacer negocios. Es muy útil el hecho de que el empresario extranjero se sienta cómodo y haya un ambiente confiable, pese a ser culturas tan distantes. Buenos Aires es muy cosmopolita y se sienten cómodos. Igual pasa con otras provincias”.
Poggio dialogó con Dang Dai sobre cómo las diversas empresas chinas que desembarcan en el país ajustan su negocio al mercado local. Y no son pocas ni concentradas en un solo sector. “Están llegando mucho, y para quedarse”, asegura.
En el libro Tejiendo Redes, Silvia Simonit dice que Huawei es una firma privada china de infraestructura para telecomunicaciones presente en 115 países, con 140 mil empleados y una participación en su negocio de 18% a escala global. Su experiencia en Argentina, donde empezó con apenas 4 empleados y donde hoy su negocio supera los $ 500 mil millones, es ilustrativa del universo de las inversiones chinas en nuestro país.
“Cuando viene una firma china –señala Poggio- lo primero que observa son las oportunidades y posibilidades de crecimiento para desarrollar su negocio. Luego analiza el entorno cultural y de conocimiento y cómo gestionar en ese contexto, lo cual se irá dando en el día a día y a lo largo del proceso de creación de una empresa, que dependiendo del negocio, puede llevar años para la maduración”.
¿Cómo pesa lo cultural en la adaptación de las empresas y su personal?
Son cuestiones muy importantes sobre todo cuando, como en el caso de China y Argentina, son dos tan distintas, en lo la cultura y además en la economía, la gestión, el idioma. Pero lo principal es encontrar un lugar donde desarrollar su negocio, lo demás luego se va consolidando.
¿Qué se evalúa en primer lugar cuando se decide llegar a un país como el nuestro, y qué método de trabajo utiliza Huawei?
Los métodos se basan en el objetivo a desarrollar. Sean de allá o de acá, se evalúa el profesionalismo del personal. Las partes saben de las barreras culturales que citamos. Pero en el día a día, cada uno de su lado trata de superarlas para lograr un punto de actividad de trabajo en equipo.
¿Las empresas chinas capacitan?
Sí, generan espacios para aprendizaje y para estudiar chino. Pero en Huawei principalmente el idioma común es el inglés, y tengo entendido, es igual en otras firmas. La comunicación es un desafío de este sistema de gestión: aun en un idioma que manejamos ambos, como el inglés, una frase puede significar una cosa para nosotros y otra para ellos. Hay mucho personal chino que llega hablando buen español estudiado en China.
Según el directivo de Huawei, el mercado latinoamericano es de gran interés para China. “Hoy –explica- es muy apetecible para hacer negocios, están dando un paso adelante en Argentina pero también en Brasil, México y otros países, donde hace 5 ó 10 años nadie hubiera dicho que se iban a convertir en primer o segundo socio comercial. Las empresas chinas ven en nuestra región aun más oportunidades que en su propio mercado, donde compiten con muchas otras firmas extranjeras. Se ve en lo laboral: allá hay que competir por un puesto con mil personas, aquí eso está más allanado. Y si sabe español, es un valor agregado para conseguir empleo. Además a los chinos les encantan las ciudades latinoamericanas como Buenos Aires, con niveles de vida europeo o americano”.
Para Poggio, en el mercado local ya aparece una categoría de empleado nacional, otra de chino y otra de “argenchino”: jóvenes promedio 30 años, de padres chinos o ellos mismos nacidos en el país asiático, pero que llegaron de chicos y fueron a escuelas en barrios y universidades locales y parecen porteños, pero hablan chino mandarín o tradicional y eso facilitan el nexo. “Sirve para no equivocarse en lo cultural o protocolar”.
¿Qué porcentajes promedio hay de chinos y argentinos en las empresas que llegan a nuestro país?
Depende del negocio. Por ejemplo en minería, que necesita un staff calificado (Argentina tiene buenos geólogos, pero quizá en alguna zona del país no se consigue), a veces el inversor trae su personal de la casa matriz en el primer tramo. Ahora, cuando ya empieza a desarrollarse la empresa y se integran los departamentos, ingresa más personal local. En una primera etapa hay más chinos y luego, más locales. Cambia la proporción a medida que la empresa crece.
¿Y en los niveles directivos?
Hasta donde sé, los CEO siempre son de China. Pero hay casos de directores de alto nivel locales. Eso pasa cuando la cultura y la gestión ya maduraron para un directivo local. El crecimiento de la empresa china y su movilidad en ella son muy grandes. Hay más movilidad y es más veloz que en otras empresas. Las posibilidades para crecer son altísimas. Lo que en una empresa normal toma seis o siete años de carrera, en una china puede ser a veces la mitad.
Poggio sostiene que esa movilidad es un aspecto clave de la cultura laboral china. Las empresas de ese origen, explica, son “relativamente recientes en Argentina y se insertan bien”. Y ahora se están dando los primeros casos en los que las empresas son parte del negocio sectorial, y hay movilidad jerárquica dentro de ellas. Del local, hacia arriba, y del extranjero hacia arriba pero hacia afuera, de vuelta hacia su casa matriz o a otro país.
En el libro mencionado, Simonit escribe que para fines de 2009, las inversiones chinas en nuestra región llegaban a US$ 41 mil millones. Entre las que llegaron a Argentina, la autora destaca empresas como Huawei y también ZTE (telefonía), Sinopec y Cnooc (petróleo), TCL (electrónicos), MCC (metalúrgica) y Chery (autos). Son inversiones directas, joint ventures o mediante representantes y además de los sectores mencionados deben agregarse bancos (ICBC), energía eólica, biocombustibles, minería, procesamiento de alimentos, infraestructura y transporte, forestación, farmacia y química, veterinaria o maquinaria agrícola.
Para Simonit, 95% de las IED en 2009 aún eran joint ventures, ya sea con plantas adquiridas o alquiladas. Especial visibilidad tienen los supermercados, que a través de Casrech, su cámara, compraron marcas como Gándara, Saavedra, Yogurbelt, Sandy y Chascomús. Dice Poggio: “No hay un registro preciso de las empresas chinas aquí. Pero están saliendo a la luz en muchos sectores, con participación directa o indirecta. Están las que llegan con nombre y personal propio, como Huawei y Sinopec, y otras vienen con su marca pero el socio local realiza la operación.
¿Cómo definiría el perfil del empresario chino que viene a nuestro país?
Muy capacitado, en general con mucha experiencia y gran conocimiento del mundo de los negocios. En lo cultural o idiomático puede haber barreras al principio, pero en general es alguien muy preparado que viene a hacer negocios y sabe cómo hacerlos.
¿Qué diferencias observa con empresas occidentales en cuanto al método de trabajo?
Muchas. En las occidentales, el CEO está en la cima del organigrama y aquí está en la base, es el que mantiene toda la empresa. Y arriba está el cliente. Se lo piensa como parte de la empresa, un concepto según el cual el cliente es lo más importante: se vive por y para él; sin él, la empresa no existe. Y se concibe todo como un gran organismo: proveedores, clientes, sociedad, empleados, todos incluidos en él. En otras empresas, el proveedor se ve como algo externo, yo lo viví en anteriores firmas donde trabajé. En estos sistemas de gestión el proveedor es un socio estratégico, el lema es que “si a mí me va bien, a vos y a todos nos va bien”. No se habla de proveedor, sino de partner (socio). El cliente es parte de la vida de la empresa y sus empleados, algo importantísimo. Cuanto más cerca del cliente esté uno, más esencial será su rol en la firma, pues es quien tiene el contacto diario con ellos.
¿Eso es chino o asiático?
Más chino. Corea o Japón trabajan en modo algo similar, pero no está tan arraigado. El sistema de gestión chino está orientado al cliente. Eso es total y en función de dar un servicio.
Poggio destaca otro factor, clave en la cultura oriental: el timpo. “No es un problema, ni una pérdida: es una ganancia. Uno puede tardar tiempo en desarrollar su negocio, pero se asegura que cada paso sea el correcto. Aquí somos distintos. La famosa paciencia china es una virtud que vuelcan a los negocios, esa idea de ir y definir de a poco, y no por ser lentos en el proceso de toma de decisiones, sino por estrategia. La idea es hacer las cosas bien, hacerlas con tiempo. Acá estamos acostumbrados a todo ya, ahora, al momento.
¿Con la rentabilidad esperada pasa igual?
Claro, aquí vamos por la ganancia rápida. En China no, la expectativa de ganancias es más moderada, se ve la ganancia a futuro, la visión es siempre a larga plazo. A veces el factor tiempo depende de cada sector. Por ejemplo en energía quizá un plazo de rentabilidad a 5 años es algo normal, se necesita que madure una gran inversión. En el caso tecnológico, ese plazo puede ser una locura, quizá el mercado ya cambió todo. Hay sectores en los que el plazo normal es un año, pero en todo caso el modelo de gestión chino siempre mira más allá, con estrategia y planificación. Es algo que no deja de sorprenderme, cómo planifican, esperan el futuro y se lo aseguran”.
Huawei creció estos años por el desarrollo del negocio de telecomunicaciones y las nuevas leyes de promoción industrial en Tierra del Fuego. Igual que otras firmas chinas en sectores como energía y minería en diversas provincias del país, a partir de nuevos descubrimientos, de la recuperación nacional y estatal de YPF. “Las empresas chinas están llegando cada vez con más fuerza, y para quedarse”, dice Poggio, y coinciden la mayoría de los empresarios y analistas del tema.
Carlos Moneta: Un valioso aporte académico
Hace años Carlos Moneta fue uno de los pioneros en Argentina de los estudios sobre China, y hoy, tras una extensa carrera dedicada al tema en diversos ámbitos, dirige la Especialización en Economía y Negocios con Asia Pacífico e India en la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Con Sergio Cesarín acaba de publicar un libro por varias razones pionero en Latinoamérica sobre los vínculos birregionales: Tejiendo Redes. Estrategias de las empresas transnacionales asiáticas en América Latina, que la Untref editó junto a la Internacional University of Business and Economics de Beijing.
Moneta dijo a Dang Dai que se trata del primer libro realizado en conjunto por dos universidades argentina y china, “y salvo los de la CEPAL, el BID o la CAF, grandes organismos, con muchos más recursos, no hay trabajos así de cooperación en la investigación y en la diversidad cultural. No es menor el hecho de que el libro esté publicado en español y portugués y con resúmenes en inglés y en chino”. Es decir, entonces, el título alude al hecho de tejer redes ya no sólo en cuanto a lo que hacen las multinacionales asiáticas en la región latinoamericana, sino en cuanto al trabajo académico, de investigación y cooperación intelectual y de generación de pensamiento crítico acerca de un tema crucial en el actual desarrollo económico regional.
Hasta ahora no había un material de estudios tan completo, tanto para investigadores como para empresarios y, en especial, para hacedores de la política exterior comercial y económica de países latinoamericanos. El trabajo, de más de 500 páginas, cuenta con una introducción de los rectores de las universidades responsables, Aníbal Jozami y Shi Jianjun; un estudio preliminar de los compiladores, y artículos de expertos de Argentina, China, Brasil, Uruguay, Venezuela, Chile, Perú, Colombia, México y España, además de invalorable material estadístico y bibliografía.
Entre sus conclusiones, destaca que la labor de las “multis” asiáticas debería estar “mejor reguladas por nuestros gobiernos, para evitar repetir errores del pasado y garantizar la generación de empleo formal, la difusión de la actividad económica hacia pymes, la irradiación de actividad económica en zonas marginales y la incorporación de tecnología que sirva para traccionar capacidades endógenas”. También, que “difícilmente podamos beneficiarnos de esta nueva ola inversora de las ETNs asiáticas en tanto las políticas públicas se definan atendiendo sólo a una concepción de interés nacional que, en muchas ocasiones, no tiene en cuenta las grandes asimetrías que existen con China / AP en el plano del desarrollo industrial, financiero y tecnológico”, para lo cual sugieren políticas regionales de coordinación e integración en los terrenos citados, hoy “difusas en su implementación”.
Un tema clave sin duda, ya que esas ETNs, dicen Moneta y Cesarín para el caso específico de China, “sostenidas por sus Estados lideran las corrientes externas de inversión de origen chino y, mediante inversiones y un diversificado cuadro de operaciones en la región, reorganizan el espacio neoeconómico latinoamericano”.


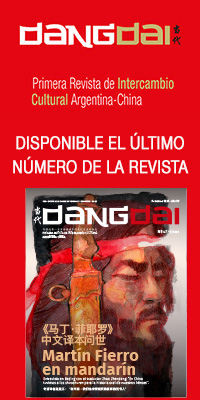



PUBLICAR COMENTARIOS